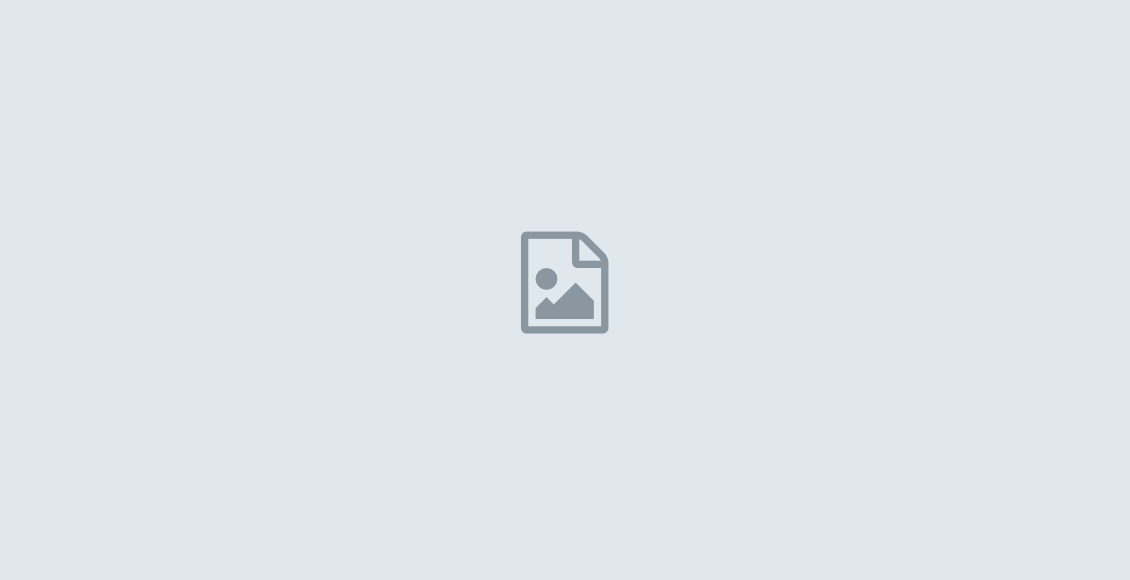POR MARTÍN ZUBIETA
Breve recorridopor un mundo al que no se retornapero que jamás se olvida.
En los tiempos iniciales de la primaria me resultaba prácticamente imposible no participar de dos universos paralelos en los que, sin embargo, no había paredes mágicas ni conjuros asombrosos y extraordinarios al estilo Harry Potter. Había, sí, varias posibilidades, muchas de ellas directamente relacionadas con los deberes escolares o con el clima: si llovía y hacía frío, la alternativa era indoor. No se podía salir de casa sin medir el riesgo de regresar completamente embarrado o mojado, aunque las calles, casi todas de tierra, estaban vacías de chicos cuando el aguacero era grande. Ni hablar de las canchitas de fútbol, transformadas en verdaderas lagunas efímeras. Pero si el día era lindo, chau, afuera, a jugar a cualquier parte, a andar en bicicleta, a merodear por la estación de tren, a jugar a la pelota o simplemente a vagar y no hacer nada. En un pueblo de la Pampa Húmeda el patio es inmenso.En la esquina de mi casa había un concesionario de tractores y cosechadoras John Deere. Como tenía taller mecánico, además, siempre había mucha gente entre empleados, clientes o amigotes que pasaban a tomar mate. Mis amigos y yo siempre estábamos por ahí, preguntando, metiéndonos en cualquier rincón. Todos nos conocían. No rompíamos nada: todo era demasiado grande allí. Pero una mañana, antes de almorzar, uno de los dueños (al que recuerdo como un señor flaco, alto, algo encorvado, elegante y con cara de bueno), nos regaló un libro. Se llamaba Johnny Tractor y era hermosísimo. Pocas páginas, tapas y hojas duras, una historia para niños pequeños. Tendría cinco o seis años y ese fue el primer libro “con forma de libro” que recuerdo haber leído completo por las mías (y además, creo, era el primero que no me regalaban mis padres o algún tío). Mi amiga Gabriela Lasarte, que vivía a la vuelta, todavía lo tiene. Yo lo he perdido, irremediablemente. Pero jamás lo he olvidado.En mi familia todo el mundo leía. Mi madre y mi padre cultivaban esa extraña y deliciosa relación con los libros y nos legaron a mi hermana y mí el hábito, la costumbre y el placer. Si bien es cierto que mi viejo, cuando empecé el secundario, me obsequió las Obras Completas de Jorge Luis Borges, fue mi madre, María Martina, la que naturalmente me transformó en un lector: ella nos cedió, casi completa, la colección Robin Hood (hermosísima, inigualable, deliciosamente amarilla) que había sido suya y de mi tío Nicolás. Y nos la regaló tácita pero enfáticamente: cuando con mi hermana levantamos la cabeza hacia la biblioteca, allí estaban los libros esperando, en silencio, ordenados, tapa y contratapa. No hizo falta que nos dijera nada. Los libros eran para nosotros. Por eso estaban allí. Y la colección Robin Hood suponía ingresar en mundos fabulosos. En principio, el primer libro que tomé de la biblioteca fue uno de Emilio Salgari, Los tigres de la Malasia, al que luego le siguieron otros como Sandokan y Los dos tigres, también de Salgari. Y fue imposible no soñar con ser el mismísimo Sandokán. O el portugués Yañez de Gomara, su mano derecha. O Tremal Naik, Kammammuri o Sanbigliong. Corrí a un planisferio para ver dónde quedaban Malasia y Borneo. Con ellos también padecí la primera de mis angustias literarias: en El rey del mar, Sandokan y Yañez se separan y deben abandonar, cercados por los británicos, el barco a vapor que le habían robado a la Armada inglesa. Ya no habría más aventuras en Mompracem.También cayeron en mis manos los textos de Louisa May Alcott (leí, si mal no recuerdo, Mujercitas, Los muchachos de Jo, Una niña anticuada, Bajo las lilas y Jack and Jill), aunque a la distancia mis afectos se quedaron eternamente con las hermanas Meg, Jo, Beth y Amy March, También allí conocí a Mr. Sherlock Holmes y a su inseparable amigo, el doctor John Watson: se trataba de El signo de los cuatro (Sir. Arthur Connan Doyle), texto iniciático en lo que a literatura policial se refiere. En otras ediciones devoraría todas sus aventuras. Sin embargo no es injusto afirmar que uno de los descubrimientos más extraordinarios que me provocó la colección Robin Hood fue el de Tom Sawyer (Mark Twain): creo que hasta soñaba que navegaba en una balsa por el Mississippi en compañía de Huckleberry Finn. Suponía, quizá injustamente, que la tía Polly era horrible (Tom y su hermano Sid eran huérfanos) y que Becky, la “novia” de Tom, era la chica más hermosa del mundo. La escena del cementerio es todavía sobrecogedora: Tom y Huck – no recuerdo el motivo-están allí cuando el doctor del pueblo llega para robar un cadáver. Inolvidable novela.Los títulos, además de ser todavía extraordinarios, ofrecían muchas veces verdaderas obras maestras. Una de ellas fue Moby Dick , de Herman Melville, texto publicado originalmente en 1852. Recuerdo el ejemplar: inmenso, con hojas amarillentas y gastadas, pesado. Imponía respeto y suponía tiempo. La historia del capitán Ahab, de su barco, el ballenero Pequod, y de la obsesión del marino por capturar al cachalote blanco sigue siendo inconmensurable y asombrosa. ¿Quién no ha querido alguna vez ser Ismael al menos por un instante? Palabras como “Nantucket” y “Massachussets” siguen señalando aún lugares lejanos y, de alguna manera, mitológicos. En esta línea se pueden anotar dos de las obras que figuraban en el catálogo de Robin Hood: Colmillo Blanco y El llamado de la selva (ambas de Jack London). No hay que realizar un esfuerzo superlativo para suponer, en tiempos de televisión en blanco y negro, las sensaciones que en la mente de un pibe de primaria generaba un viaje en trineo por Alaska o por el Yukón canadiense junto a mucha gente que trataba de encontrar oro en medio de miles de fracasos. El perro y el lobo eran míos. A la mañana no estaban. Pero eran míos. La colección (o lo que yo recuerdo y añoro de esos libros) era deliciosa. Hasta hacía que un día de lluvia no se sufriera tanto. Y es indispensable, como mínimo, mencionar otros títulos que pasaron por mis manos. A saber: La cabaña del tío Tom (Harriet B. Stowe), Canción de Navidad y Oliver Twist (Charles Dickens), Papaíto piernas largas (Jean Webster), Cinco semanas en globo (Julio Verne), El Corsario Negro (Emilio Salgari), El último de los mohicanos (James Fenimore Cooper), La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson), Robinson Crusoe (Daniel Defoe) o El príncipe feliz (Oscar Wilde), entre tantos otros.Todo es posible. Hasta que el Pequod zarpe alguna vez de Mompracem rumbo a los siete mares, navegue por el Mississippi y llegue hasta la Isla de la Tortuga para que Ahab y Emilio de Ventimiglia, el Corsario Negro, se ignoren a la perfección en alguna taberna. Allí no habrá ballenas míticas. Tampoco estará el señor Wan Guld y la venganza del corsario deberá esperar. Solo habrá libros. Los perpetuos y eternos libros de la colección Robin Hood. A su entero antojo y arbitrio. ■